
Archivo de la categoría: Ecología


-Juan Armesto y Aníbal Pauchard, investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, remarcan la importancia de proteger los ecosistemas naturales y abordar, de manera interdisciplinaria, las amenazas de la globalización. Asimismo, llaman a mejorar las barreas de bioseguridad y prestar especial atención a las invasiones biológicas y el incremento de enfermedades emergentes en nuestro país, como el virus Hanta y otras.
Vivimos en un mundo altamente globalizado, donde las acciones que suceden en un lugar, pueden tener repercusiones en puntos muy distantes del planeta. Así es como, en menos de un mes, hemos comprendido que no es necesario viajar a China o Europa para ser contagiados por el Covid-19, ya que la capacidad expansiva de este patógeno en la población, es una realidad que crece de forma invisible ante nuestros ojos.
¿Qué rol juega la conservación y cuidado de los ecosistemas en nuestra salud? ¿Qué temas son relevantes en Chile más allá de la actual pandemia? ¿Qué amenazas existen y qué medidas debiéramos tomar para evitar el desarrollo y propagación de otras enfermedades contagiosas emergentes? Juan Armesto y Aníbal Pauchard, investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, se refieren a estas preguntas que hoy son fundamentales.
“La mayoría de problemas como la crisis que hoy enfrentamos, provienen de nuestra creciente intervención en el medioambiente. En el caso de Chile, hemos destruido y degradado nuestros ecosistemas durante más de un siglo, propiciando la pérdida de hábitats y la extracción de recursos sin ningún tipo de control, despreocupándonos de los efectos que esto podría causarle a la sociedad. La biodiversidad es un valor que se ha ido perdiendo en el país, a pesar del mayor conocimiento, y debemos preocuparnos de ello, ya que somos dependientes de ésta para nuestro bienestar y salud”, explica Juan Armesto, también académico de la Universidad Católica y presidente de la Fundación Senda Darwin.
Chile es un país que tiene múltiples barreras biogeográficas que son una base para mantener la biodiversidad y protegernos de amenazas. Así por ejemplo, se estima que nuestro clima mediterráneo, y la existencia del Desierto de Atacama, la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, son fronteras naturales que han evitado el ingreso de enfermedades, como el Zika. Sin embargo, estas características de aislamiento geográfico no son suficientes cuando pensamos en la salud planetaria y epidemias como el coronavirus.
En ese contexto, señala que problemas actuales como el cambio climático, también podrían debilitar nuestras fronteras, haciendo que algunas especies de mosquitos, por ejemplo, cruzaran hacia nuestro país, trayendo a cuesta nuevos patógenos que afectan al ser humano, y a nuestras especies de importancia económica, como el ganado y los cultivos. “Es cierto que tenemos estas barreras naturales, pero en el contexto de la globalización, éstas no sirven de mucho, ya que el movimiento humano es inmenso. Aviones, barcos y el transporte terrestre, pueden traer consigo diferentes organismos, como virus y hongos, que pueden impactar en la calidad de vida del ser humano y propiciar la dispersión de enfermedades y plagas, tal como ha sucedido con el Covid-19”, explica Aníbal Pauchard, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.
Invasiones biológicas y emergencia de enfermedades
Una de las grandes amenazas del siglo XXI a la biodiversidad son las invasiones biológicas, o avance indeseado de especies exóticas, proceso que ocurre cuando organismos como animales, plantas, bacterias y otros microorganismos, son transportados por acción de los seres humanos, ya sea intencional o no, a nuevas áreas donde se expanden sin control. Castores, visones, jabalíes, ranas africanas, cotorras argentinas, ciervo rojo, chinita arlequín, abejorro europeo, el hongo costa azul, aromos, retamos y pinos, son algunos ejemplos de especies invasoras abundantes en nuestro país. Al respecto, el Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) de la Universidad de Concepción, que lidera Aníbal Pauchard, detalla que existen 1.119 especies exóticas asilvestradas, algunas de las cuales generan pérdidas a nivel productivo y en la biodiversidad. Pero no sólo eso. Esta movilidad también puede afectar la salud humana y contribuir a la dispersión de algunas enfermedades zoonóticas (de origen animal), según explica el director del LIB.
Una de las preocupaciones que advierte, apunta a la enfermedad de Lyme, patología ampliamente difundida en el hemisferio norte, cuyos primeros síntomas son salpullido, fiebre, dolor muscular y de cabeza, rigidez de cuello y cansancio. Si no es tratada a tiempo, puede ocasionar severos problemas neurológicos. La infección es generada por la bacteria Borrelia burgdorferi, tras entrar en contacto con una garrapata negra, también conocida como “garrapata del venado”. Si bien este patógeno no se encontraría en Chile, Pauchard llama a estar atentos. “Si en Chile aumenta el número de ciervos naturalizados, por introducción deliberada, esta enfermedad propia de otras latitudes podría manifestarse en nuestra población. Otro ejemplo de la relación entre enfermedades y especie invasoras, es la triquinosis presente en jabalís introducidos, o los parásitos que se pueden encontrar en los salmones asilvestrados en nuestro país. Sin embargo, en estos últimos dos casos, el manejo sanitario es más simple y efectivo, pues la medida básica consiste en cocinar bien estos alimentos”, asegura.
El Tifus de los Matorrales es otra patología emergente y potencialmente grave, que el investigador del IEB también pone sobre la mesa. Esta enfermedad, originaria del Asia Pacífico y descrita por primera vez el 2006, es transmitida por larvas de ácaros de roedores y, según reportes de la Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH), desde el año 2015 se habría presentado en el país, principalmente, en la época de verano. Hasta la fecha, existen alrededor de 40 casos registrados, mayormente, en la Isla de Chiloé.
También existe una gran preocupación por patologías emergentes originarias de Chile. Un ejemplo claro es el Hantavirus, enfermedad aguda transmitida por el ratón colilarga (Oligorizomys longicaudatus) que, en la mayoría de los casos, genera un mal funcionamiento del corazón y problemas en ambos pulmones. Se estima que entre el 1% al 6% de estos roedores silvestres son portadores del virus.
Ambientes dominados por quilas (coligues) como resultado de la corta de bosques en el centro y sur de Chile. En estos hábitats aumenta el número de ratones colilargos.
Para abordar la problemática del Hanta y otras similares, Aníbal Pauchard advierte que debemos generar mayor consciencia sobre la relación entre habitantes, naturaleza y estas zonas de contacto. “Estas áreas de interfaz (urbano-rural) entre humanos y naturaleza irán en aumento y si no controlamos este desequilibrio, cada vez ocurrirán más fenómenos de este tipo”, explica. Degradación de hábitats, malas prácticas en espacios naturales y el aumento de los incendios, son factores claves que podrían acrecentar la proliferación de casos en el país. Juan Armesto, se refiere a este punto: “Supuestamente éste es un problema bajo control pero no es tan así. Las poblaciones de seres humanos avanzan hacia zonas con roedores y ahí se producen los contagios a escala regional. Por esa línea hay un problema que es ecológico, vinculada a los cambios que hacemos en el paisaje, a través de la deforestación, de poblar lugares nuevos o debido a incendios que transforman los hábitats, siendo punto de partida para más enfermedades zoonóticas. Todo esto se agrava porque tenemos una fuerza subyacente, llamada cambio climático, que se acrecienta cada año”.
Salud global, ciencia chilena y bioseguridad
¿Qué otros pasos se proponen para integrar el conocimiento de la ecología con acciones que promuevan el bienestar y salud del medioambiente y por ende, de la nuestra también?
“Hoy, como planeta, debemos ocuparnos de la salud global. Y para ello, es necesario entender que en un mundo donde existen casi 8 mil millones de habitantes, la globalización ha hecho que cualquier enfermedad, microorganismo u hongo que es transportado por los seres humanos, pueda abarcar grandes regiones del planeta en poco tiempo. En segundo lugar, creo que como sociedad, debemos preocuparnos de la equidad, y la forma en que vamos a utilizar los recursos naturales para reducir el cambio global y antropogénico. Chile está enfrentando un Plebiscito y un posible cambio constitucional. En este contexto es clave replantearnos qué modelo de desarrollo y relación con el medioambiente queremos tener”, señala Juan Armesto.
La bioseguridad es un tema actual que ambos investigadores destacan, y que debiera ser revisado por cada país, asegurando aspectos como la regulación del tráfico de especies silvestres, las barreras sanitarias en materia de alimentación, entre otros elementos. “Sin duda también debemos poner más foco en el área de especies invasoras. Un animal, un molusco o mamíferos que se venden como mascota, podrían transmitir enfermedades a nuestra población. Por eso también es tan importante que los investigadores chilenos podamos desarrollar trabajos multidisciplinarios con epidemiólogos, ecólogos y profesionales de las ciencias sociales, para que, en conjunto, podamos analizar estas problemáticas. Así mismo, creo que en Chile es prioritario poder abordar de manera profunda, en el tema de las enfermedades emergentes y en especial en sus orígenes y mecanismos de expansión en nuestros ambientes, que han sido fuertemente modificados por la actividad humana”, puntualiza Aníbal Pauchard.
Fotos: Daniel Casado

Una nueva especie se suma al listado de abejas nativas de Chile. Se trata de la Xeromelissa sororitatis o “de la hermandad”, nombrada así en honor a las mujeres que trabajan en ciencia. El insecto polinizador de la flora altoandina fue encontrado en Farellones, en los Andes de la zona central de Chile, en una investigación que aportó con la lista más actualizada de abejas nativas de la zona. Paradójicamente, pese a la importante contribución, el financiamiento del estudio provino del bolsillo de los propios investigadores, reflejando el escaso apoyo financiero que recibe la entomología nacional, lo que dificulta el conocimiento y conservación del grupo de animales más biodiverso del planeta.

En el contexto de la crisis social y política actual, diferentes organizaciones e investigadorxs nos hemos reunido para reflexionar y analizar las maneras y condiciones en que se ha venido haciendo investigación en Chile. Estamos en una coyuntura histórica que nos convoca a un proceso de deliberación y participación vinculante de la comunidad de investigadorxs para la formulación de cómo organizaremos, decidiremos y proyectaremos la producción de conocimiento en el país. A continuación un breve resumen en seis puntos de nuestro diagnóstico y propuestas:

Los paleontólogos de Virginia Tech han hecho un descubrimiento notable en China: micro-fósiles de algas verdes de mil millones de años de antigüedad que podrían estar relacionados con el ancestro de las primeras plantas y árboles terrestres que se desarrollaron por primera vez hace 450 millones de años.
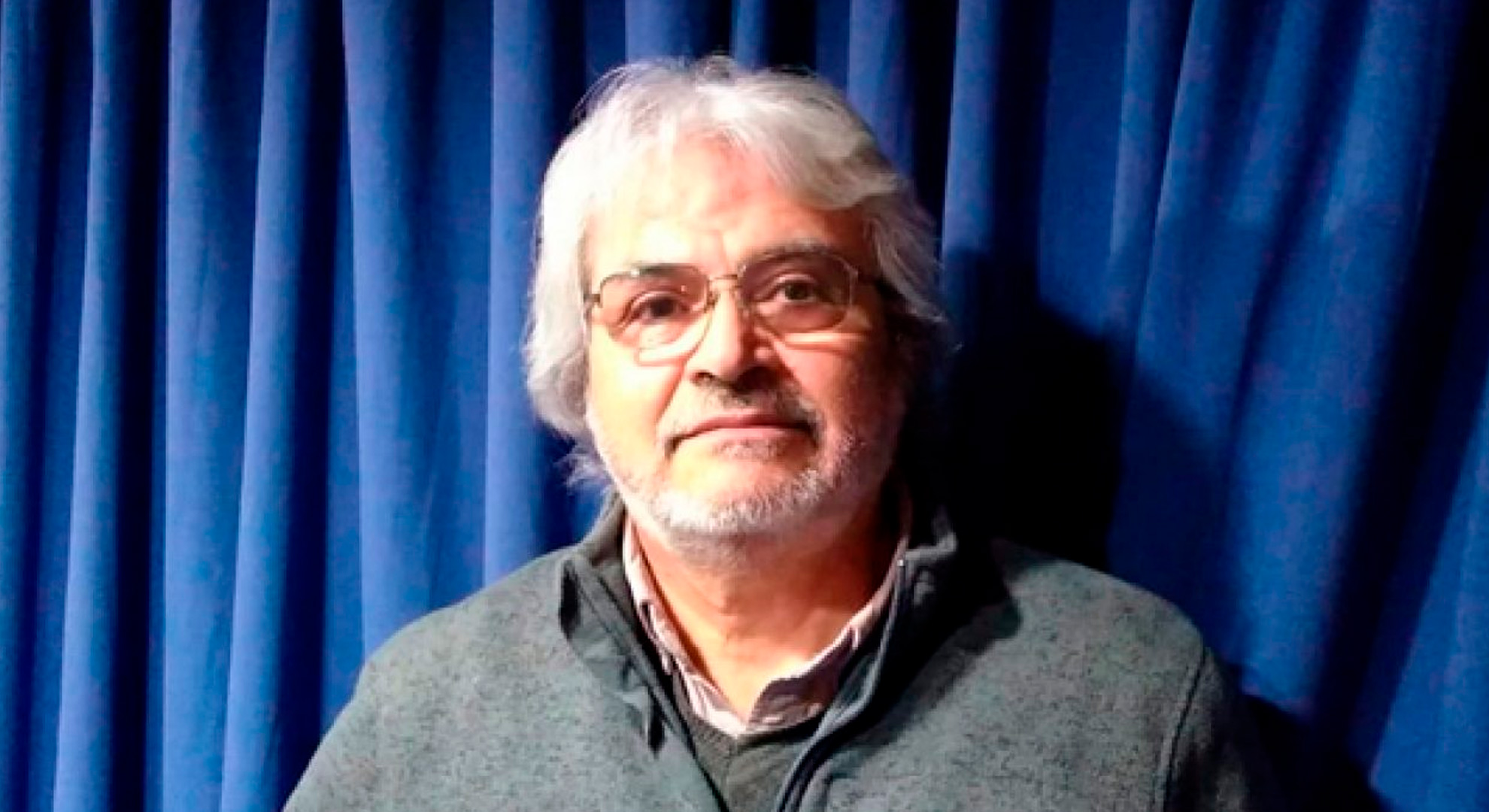
-El ordenamiento territorial es una necesidad urgente que posibilitaría la coexistencia pacífica entre las actividades humanas y el medioambiente.
Ramiro Bustamante recuerda sus paseos por Quintero, cuando hace dos décadas, solía ir a trotar con su hijo arriba de los hombros. En esa época, el investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, recorría la costa de esta bahía de la Región de Valparaíso, atravesando sus emblemáticas playas como el Papagayo, las Conchitas y los Enamorados. Iba contento, avanzando por estos territorios rodeados de llanuras, esteros y bosques.
Sin embargo, y tal como ha sucedido en otros rincones del país, este balneario y territorios aledaños como Puchuncaví y Ventanas, se han transformado en zonas de sacrificio debido al fuerte impacto que la actividad industrial, instalada en los alrededores, ha tenido sobre la salud y el bienestar de sus habitantes y su entorno tanto terrestre como marino. Un hecho que ilustró este efecto, fueron las casi dos mil consultas por intoxicación, vómitos y dolor de cabeza, que se recibieron el segundo semestre de 2018, y que afectaron directamente a los habitantes de estas localidades.
Y si bien, estos hechos y la contingencia actual han obligado a acelerar procesos de descontaminación y descarbonización -con el cierre de todas las centrales termoeléctricas chilenas, antes del 2050-, Ramiro Bustamante asegura que el esfuerzo debe ser mayor y que lo óptimo es hacerse cargo de industrias instaladas que liberan otros materiales contaminantes, como metales pesados y petróleo. “Las zonas de sacrificio son éticamente inaceptables por las consecuencias sociales que traen y que, en primera instancia, afectan a la salud humana y generan pobreza. Y además, su existencia no guarda ninguna relación con las concepciones más modernas para la conservación de la biodiversidad”, comenta el académico del Departamento de Ciencias Ecológicas, de la Universidad de Chile.
Sacrificio por desarrollo
Una zona de sacrificio, es un territorio que, surge como una decisión racional de utilizarlo para un fin -por ejemplo, económico- e independiente de cualquier otra consideración social o ambiental. Así, se producen zonas con una concentración masiva de industrias contaminantes y desechos tóxicos, en un perímetro muy cercano a la población. Esta idea surgió en Estados Unidos cuando se tomó la decisión de “sacrificar zonas” para la experimentación con radiación nuclear en un momento en que era estratégico tener a la brevedad una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, el concepto se continuó aplicando para concentrar actividades industriales en zonas con indudables ventajas logísticas.
“Que existan zonas de sacrifico en nuestro país es realmente macabro pues no se toma en real consideración la opinión de la población que habita estas zonas, teniendo perfecta conciencia del daño ambiental y de salud pública que ocurre. En el caso de Quintero, lo que ahí vemos es un intento por maximizar la actividad productiva, en un lugar cercano al mar a donde pueda llegar combustible y petróleo para producir energía, y luego tener una refinería de cobre para la pequeña y mediana industria y un puerto para sacar de ahí estos productos. Sin embargo, aquí no se evaluó el impacto de estas instalaciones, transformando a esta comuna, en una zona de sacrificio”, señala el investigador del IEB.
Respecto al impacto en las comunidades, Ramiro Bustamante explica que los habitantes de estas zonas, también ven alteradas sus actividades laborales. “Los pescadores no pueden pescar y los agricultores no pueden cosechar, porque una consecuencia importante es que el contorno de estas áreas también se ve afectada, pues la contaminación no queda contenida en esa zona y se propaga en el territorio hacia zonas aledañas. En Ventanas, por ejemplo, el humo de anhídrido sulfuroso que se producía, ha dejado su huella en la tierra, haciéndola muy poco productiva, explica el Dr. Bustamante.
Impacto en la biodiversidad
La existencia de estos territorios en localidades como Tocopilla, Huasco, Mejillones, Coronel y Puchuncaví, no sólo impacta a nivel social, sino también del entorno natural, ya que no están acorde a las visiones más modernas de biodiversidad, “que implican conservar, incluyendo ambientes en los que coexisten ciudades, industria y agricultura”. Respecto a las medidas impulsadas como la descarbonización, el académico señala que estas son importantes a nivel de reducción de emisiones de CO2 y por ende, del efecto invernadero. Sin embargo, la liberación de sustancias químicas al medio ambiente, es de la mayor gravedad, según acusa el científico del IEB.
“Los efectos sobre la vegetación son un tema serio pues se sabe muy bien que los compuestos químicos de metales como el cobre, petróleo y plomo, se concentran en los tejidos de plantas y animales, afectan el sistema respiratorio de las personas e incluso producen la muerte de animales y peces”, asegura el académico de la U de Chile.
En ese contexto, uno de los problemas que advierte, es la magnificación biológica, un fenómeno ampliamente documentado en la literatura. Dicho proceso, propaga los contaminantes hacia todos los niveles de las mallas tróficas. “Si una lombriz empieza a comer humus de tierra contaminada, entonces ella concentra contaminantes en su organismo. Luego, un pájaro que come diez lombrices diarias, al hacer esto, acumula diez veces también los niveles de metales en su cuerpo. Y si enseguida, un depredador como el águila, atrapa y consume al ave, entonces la concentración de sustancias tóxicas en su cuerpo también se incrementa y por tanto, el daño sobre esta especie será muchísimo mayor”.
¿Qué medidas se podrían tomar? El ordenamiento territorial, es una estrategia de uso de tierra que podría resolver estos graves problemas de contaminación. Ello, mediante de nuevos acuerdos que permitan definir roles para diferentes zonas del país, estableciendo formas más óptimas de convivencia entre naturaleza, poblaciones y estructura de vialidad. “Si avanzamos en esta línea, podríamos evitar numerosos daños. Y para esto, es importante que científicos, políticos y empresarios, podamos sentarnos a dialogar y decidir cómo manejar la tierra, definiendo qué áreas geográficas son para producción industrial, pero bajo ciertas condiciones que impidan instalar zonas de sacrificio. La idea es que la industria produzca la menor cantidad posible de residuo y si lo hace, que pueda transformarlo a elementos inocuos. Existe la tecnología para hacerlo. Ejemplos en el mundo también los hay, como en otros países más desarrollados, que no cuentan con zonas de sacrificio y en donde el concepto de conservación de biodiversidad se encarna hasta en los maceteros de las casas”.
Tal vez, indica el científico, los espacios de discusión existentes actualmente, a propósito de los movimientos sociales que están ocurriendo en nuestro país, no den la oportunidad de reflexionar qué tipo de país queremos desde un punto de vista ambiental y podamos incorporar en la agenda los temas de la conservación de la biodiversidad y desarrollo económico en un contexto de sustentabilidad.

Investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Science, evaluó efectos del aumento y disminución del hielo durante períodos glaciales e interglaciales, en once especies de estas aves marinas. Trabajo, liderado por científicos de Nueva Zelanda, contó con la participación de María José Frugone, investigadora chilena del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB.

Nueva plataforma que conectará comunidad científica con políticas públicas apunta a revertir la situación que se repite también en el resto del mundo, de cara a cumbre clave que se realizará en China en octubre. “Tenemos ecosistemas completos en peligro en la zona centro sur de Chile. Ya no podemos esperar”, dice Olga Barbosa, seremi de Ciencia de la macrozona sur.
“Si el 2019 fue el año del cambio climático, sabemos que este año el gran desafío será la biodiversidad”, dijo esta mañana el ministro de Ciencia, Andrés Couve, en el lanzamiento de la Plataforma chilena del IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos).
Y es que tal como la COP25 se tomó la agenda de la política ambiental en 2019, este 2020 vivirá una cumbre clave en la protección de biodiversidad del mundo, seriamente en riesgo por las diversas actividades humanas. En la ciudad china de Kummin se desarrollará en octubre la “COP de la biodiversidad”, donde se espera que los 194 países que son parte de la Convención en Biodiversidad (CBD) de Naciones Unidas acuerden un plan para detener definitivamente la pérdida de biodiversidad.
Tal como los países entregan sus planes para enfrentar el cambio climático en las COP, ante la cumbre de biodiversidad también deben llevar sus compromisos en la materia. Es en ese sentido que hoy se presentó un adelanto del Sexto Informe Nacional de Biodiversidad, que dio cuenta del estado de cumplimiento de las cinco metas que son parte de la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030”.
Por ejemplo, la primera meta es que a 2030 se habrá avanzado significativamente en un uso sustentable de la biodiversidad nacional, contribuyendo a la mantención de sus servicios ecosistémicos. “Estamos avanzando, pero a un ritmo insuficiente. Una de las conclusiones es que a las metas de 2030 no llegamos”, afirmó hoy Esteban Delgado, encargado del área de Medio Ambiente del PNUD.
Las otras metas a 2030 son: que el 60% de la población esté consciente del valor de la biodiversidad; avances en institucionalidad que permitan conservación y gestión sustentable de biodiversidad del país; que las instituciones públicas que generen impactos en biodiversidad apliquen políticas de conservación y que se reduzca la tasa de pérdida de ecosistemas en 75%.
Delgado reconoció avances en algunas materias, como la presentación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad, que se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, y los avances en áreas protegidas marinas, pero que aún así “no se llega al 2030 cumpliendo la meta”.
La situación nacional se replica en el resto del mundo. En 2010, los 194 países que son parte de la CBD aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en Aichi, Japón, que contiene 20 metas conocidas como los “objetivos de Aichi” para detener la pérdida en biodiversidad. El año pasado, la propia cumbre de Naciones Unidas en la materia reconoció que las metas “no están bien encaminadas para su logro en 2020”.
“El estado de evaluación de la biodiversidad es claro: no podemos esperar para tomar acciones. Sabemos que hay varios ecosistemas completos, como los mediterráneos, en la zona centro sur de Chile. Esto, en contexto de cambio climático, de aumento en frecuencia de incendios, de megasequía, todo lo pone más en peligro”, aseguró a Qué Pasa Olga Barbosa, Seremi de Ciencia de la macrozona sur, que comprende las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La zona que va entre los ríos Limarí y el Bío Bío, donde está el 50% de la flora y el 77% de la población urbana del país, es la que está ante el mayor riesgo de pérdida de biodiversidad. Barbosa, que participó en uno de los informes del IPBES como científica y fue recientemente nombrada Seremi, afirma que “los temas del cambio climático no se pueden ver separados de la biodiversidad”.
“Yo tengo un sesgo, de ser ecólogo sistémica, yo miro ecosistemas completos, los flujos de energía y materia, no puedo mirar una sola especie. Ese enfoque nos puede ayudar a tomar decisiones, porque cuando proteges una especie, pues no estar protegiendo otra. O podemos ponernos de acuerdo para frenar la desertificación, pero el cambio de uso de suelo también genera desertificación, entonces necesitamos una mirada más holística, ecosistémica, para tomar mejores decisiones”, asegura.
La autoridad menciona el ejemplo del Programa Vino, Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Austral, que lleva 10 años de funcionamiento y ha puesto en valor los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza en los sistemas productivos, con el fin de mejorar la adaptación al cambio climático.
Con el fin de conectar las investigaciones del mundo científica con las políticas públicas es que se lanzó esta mañana la Plataforma chilena del IPBES, que es el equivalente al IPCC (Panel de Expertos en Cambio Climático) en biodiversidad.
“Esta plataforma busca adaptar al contexto nacional los objetivos del IPBES, que es proveer de evidencia científica y de diversos saberes a la toma de decisiones en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos”, asegura Paz Durán, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad.
La pérdida de biodiversidad fue calificada como el tercer riesgo más grande para el mundo por el Foro Económico Mundial, que se está desarrollando estos días en Davos, Suiza. Superó a temas como las enfermedades infecciosas, ataques terroristas y conflictos entre Estados.
Precisamente en Davos habló esta mañana Elizabeth Maruma Mrema, encargada de Biodiversidad de Naciones Unidas y una de las personas claves para la cumbre de octubre. Dijo que los humanos nos arriesgamos a vivir en “un mundo vacío” con “consecuencias catastróficas” para la sociedad. La experta advirtió que si los lideres mundiales no se ponen de acuerdo este año en detener la extinción masiva de especies y la destrucción de ecosistemas, habremos renunciado al planeta tierra.
Sin acuerdo entre los países, Mrema dijo que “los riesgos serán aún mayores. No habremos escuchado la evidencia que nos entregó la ciencia, y por no escuchar, eso significa que la comunidad global habrá dicho: dejemos que la pérdida de biodiversidad continúe, dejemos que la gente siga muriendo, que la degradación continúe, que la deforestación continúe, que la contaminación continúe, y habríamos renunciado, como comunidad internacional, a salvar el planeta”.
La cumbre de China, que será oficialmente la COP15 en biodiversidad, apunta acuerdo tipo “París” en la materia. La semana pasada se conoció el borrador que se llegará a discutir, en el que se llama a los países a proteger al menos el 30% del planeta para 2030.
Paz Durán asegura que esta COP sobre biodiversidad “nos va a entregar una nueva vara, va a levantar nuevas banderas rojas de alerta” y que será un complemento al Plan de Acción Nacional en biodiversidad, que desarrollará la Plataforma chilena del IPBES.
Según el último reporte del IPBES, hay cinco grandes razones de la pérdida de biodiversidad: cambios en el uso de suelo y océanos, explotación de organismos, cambio climático, contaminación y especies invasivas.

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), José Manuel Rebolledo, advirtió que en Chile “podría replicarse” la catástrofe por incendios forestales que azota a Australia -que ya deja 26 muertos- debido a las condiciones medioambientales “similares” entre ambos países.
En total, los siniestros han arrasado más de 8 millones de hectáreas en todo la nación oceánica desde septiembre pasado, lo que equivale a la superficie de Austria, incluidas unas 2.000 viviendas.
“Si bien es cierto que (Australia) ha estado con sequía, no ha sido tan severa como en Chile”, explicó el director ejecutivo de Conaf en una rueda de prensa.
Rebolledo dijo que como corporación consideran que Chile “técnicamente” tiene “condiciones similares” al del país oceánico y que “eventualmente podría replicarse” una situación “como la que se está viviendo en Australia”.
Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas entre las regiones de Atacama y el Maule en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por escasez hídrica.
Según Greenpeace, el país sufre la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 por ciento de su territorio está afectado por la sequía.
Frente a este escenario, Rodrigo Catalán, director de Conservación de la oficina para Chile del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), pidió agilizar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, entidad que ampliará y fortalecerá las facultades de la Conaf y que estará bajo la tutela del Ministerio de Agricultura.
“Necesitamos una Conaf renovada. El Servicio Nacional Forestal tiene que ser aprobado y despachado del Congreso con un presupuesto acorde y con la urgencia que el contexto amerita”, apuntó el ingeniero forestal.
“El Servicio Nacional de Biodiversidad de Áreas Protegidas también tiene que ser aprobado, porque también se encuentra en el Congreso y también requiere el presupuesto que permita proteger la rica biodiversidad y variedad de animales y plantas que hay en Chile”, sostuvo el director de Conservación de WWF Chile.
En total, el Consejo de Aseguradoras de Australia (ICA, en inglés) cifró en 700 millones de dólares australianos (485 millones de dólares estadounidenses) los daños acumulados desde septiembre, con casi 9.000 reclamaciones relacionadas con los incendios.
El primer ministro, Scott Morrison, fuertemente criticado por su gestión de la crisis, anunció el lunes una dotación de 2.000 millones AUD (1.388 millones USD) para financiar la recuperación de las zonas afectadas durante los próximos dos años.
Según el equipo de la Universidad de Sydney que lidera el profesor de Ecología Terrestre Christopher Dickman, los incendios registrados en el estado australiano de Nueva Gales del Sur desde el pasado mes de septiembre han provocado la muerte de unos 480 millones de mamíferos, aves y reptiles.
La extensión y persistencia de las llamas indican que la muerte de grandes animales puede ser muy superior a la calculada hasta ahora.
Para el acádemico de la Escuela de Ecología de la Universidad Católica de Chile, Juan Armesto, los ecosistemas en Australia corren un alto riesgo de quedar totalmente irrecuperables.
“Puede ser que estos lugares se transformen en otro tipo de ambientes. Una vez que se destruye una cantidad de hábitat, los ambientes o hábitats pueden no ser capaces de recuperarse“, señaló el reconocido experto en ecosistemas.
“Mientras más baja sea la resiliencia de estos sistemas a estas perturbaciones, como el fuego, no puede haber posibilidades de que éstas se recuperen fácilmente“, alertó Armesto.

