En medio de la sequía más intensa de las últimas décadas, que solo este año ha provocado la muerte de miles de animales y la declaración de emergencia hídrica en varias regiones del país, el gran empresariado agrícola presiona para que se declare iniciativa de interés público el proyecto de carretera hídrica que pretende llevar agua desde el Biobío hasta las zonas deprimidas, para fortalecer la inversión agrícola y aumentar las exportaciones agroalimentarias. El proyecto, sin embargo, recibe el categórico rechazo de la comunidad científica, la que advierte que, en el contexto actual de sequía y cambio climático, provocaría daños irreversibles en la biodiversidad e hipotecaría la disponibilidad del vital recurso en el futuro cercano.
En medio del año más seco en seis décadas y que ha provocado la muerte de diez mil animales, en el contexto de una sequía que ya lleva diez años, y la declaración de emergencia hídrica en cuatro regiones del país y 17 comunas de la Región Metropolitana, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció que la cartera de Agricultura recibirá US$63 millones adicionales para financiar proyectos de riego, todo en medio de las gestiones del gran empresariado del sector para que se declare como iniciativa de interés público el proyecto de la carretera hídrica.
Son tres las iniciativas de esta modalidad ingresadas a la oficina de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la última de ellas, este martes, por Juan Sutil a nombre de la Corporación Reguemos Chile, quien propone llevar agua desde la Región del Biobío hacia el norte y el sur del país, en el marco del cambio climático, donde en un horizonte de 20 años el agua disponible podría reducirse en un tercio en Chile, y con especial énfasis en “salvar” a la agroindustria, que consume el 70% de dicho recurso en el país, incluido su sector exportador.
“La carretera hídrica permitirá generar 1 millón de empleos nuevos e inversiones por US$35mn en plantaciones agrícolas y logística productiva. A ello se agregará un alza en las exportaciones agroalimentarias, pasando de US$16.000mn a US$64.000mn para 2036”, explica Sutil.
Este tipo de proyectos, sin embargo, ha recibido el categórico rechazo de la comunidad científica, que advierte que medidas como esta se están adoptando contra el conocimiento científico mínimo e implicarían –dado el grave contexto actual– que el remedio sería peor que la enfermedad.
“Me parece muy difícil o imposible que un proyecto de este tipo pueda hacerse cargo de un problema global y de largo plazo, como son los cambios en abastecimiento hídrico debido al cambio climático”, advierte Juan Armesto, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académico de la Universidad Católica.
“Una solución a estos problemas requiere un enfoque adaptativo, es decir, estrategias que son basadas en el conocimiento y flexibles frente a distintos estados futuros del problema”, añadió.
Rechazo a los proyectos
Este martes, varios gremios de la zona rechazaron la idea por su alto costo y recordaron que ya había sido desechada en los años 60, mientras entidades como Fundación Terram derechamente califican el proyecto de “falsa panacea”.
“Es probable que este tipo de iniciativa genere cambios en el uso del suelo que solo agraven, en el mediano plazo, las consecuencias dramáticas que ya se ven en materia de cambio climático, al forzar y promover el cambio de uso del suelo a los monocultivos extensivos”, alerta Enrique Aliste, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile.
El primer tramo de esta iniciativa privada de obra pública que transportaría agua desde la Región de Biobío hasta la Región Metropolitana tendría una longitud de 1.015 kilómetros y pretende regar 324.732 nuevas hectáreas agrícolas en 71 comunas de la zona central del país. El valor es de US$ 6 mil millones.
“Un proyecto de esa escala podría contar con la férrea –y en algunos casos justificada– oposición de grupos ambientalistas y probablemente corra la misma suerte que otros grandes proyectos hidráulicos, como HidroAysen”, señala por su parte Raúl Cordero, académico de la U. de Santiago.
Para los investigadores, la comprensión y el cuidado de los ecosistemas resultan fundamentales para enfrentar y mitigar la crisis hídrica que afecta a gran parte del país.
Por eso llaman a tomar decisiones de largo plazo, basadas en la evidencia y naturaleza, como el manejo integrado de cuencas, la conservación del bosque nativo, entre otros aspectos.
Ingreso al MOP
Este martes ingresó a la oficina de concesiones del MOP la iniciativa de la Corporación Reguemos Chile, que se suma a dos de capitales extranjeros.
Promete, de acuerdo a lo descrito en su página web, “solucionar el problema hídrico de muchas regiones, ciudades y comunas”, así como hacerse “cargo del cambio climático, ayudando a mitigar los efectos de este”.
Todas estas iniciativas esperan ser declaradas de interés público, para entrar en una Cartera de Proyectos que desemboque finalmente en una licitación, en un proceso que puede demorar años pero depende, en última instancia, de las prioridades del Gobierno.
Para especialistas como Aliste, este proyecto puede consolidar y agravar aún más la situación de escasez hídrica en Chile Central, puesto que el cambio en el uso del suelo y actual régimen de la propiedad de las aguas, puede agudizar las diferencias y extremos que expone el tema de la escasez: así, se haría todavía más evidente que, si bien la sequía es para todos por igual, no lo será la escasez, pues algunos sí tendrían agua, mientras otros no.
No hay “excedentes”
Los científicos coinciden en que, contrario a lo que plantean estos proyectos, los ríos de la zona no tienen excedentes de agua, el cual es fundamental para el equilibrio ecológico. Recuerdan además el grave impacto que han tenido proyectos de trasvase en lugares como España, con el río Tajo, y el proyecto Olmos, en Perú.
“Los grandes embalses, desvíos en cursos de agua y significativas alteraciones en caudales, como los asociados a grandes proyectos hidráulicos, como los de carreteras hídricas, tienen coimpactos negativos medioambientales que ya no pueden ser ignorados”, destaca Cordero, académico de la U. de Santiago. “Por eso, es difícil encontrar un país desarrollado en el que proyectos de esta envergadura hayan sido ejecutados en las últimas décadas”, puntualiza.
Por otra parte, Armesto comenta que, si bien se tiende a responsabilizar solo al cambio climático de la sequía, “las crisis hídricas tienen múltiples causas, por tratarse de recursos como el agua que tienen relación con el funcionamiento de ecosistemas completos”.
En el caso de la zona centro, por ejemplo, el déficit hídrico en la agricultura, en un año particular, puede atribuirse a muchos factores concurrentes, como los usos competitivos del agua (industrias, agricultura, mineras, centros urbanos), falta de infraestructura, uso ineficiente del recurso, degradación de los suelos y los ecosistemas, entre otros.
Pese a que hace un mes se reportó que la provincia de Biobío posee entre un 20 y 25 por ciento de déficit hídrico, la iniciativa público-privada contempla una inversión, según Statista, de US$20 mil millones, que incluye una infraestructura destinada a captar, almacenar y transportar el “excedente” de agua de los ríos de la región, lo que a su vez recuerda otras afirmaciones expresadas en torno a este tema, que aseguran que el agua de los ríos “se pierde” en el mar.
“Se sostiene, sin documentos que lo respalden, que el agua es abundante en la zona sur durante el invierno, mientras las proyecciones son cada vez más preocupantes por la sostenida disminución de precipitaciones, caudales y también aumento de demanda hídrica en la zona sur”, comenta Aliste.
Frente a las aseveraciones de la Corporación, Armesto las refuta categóricamente: “El agua que los ríos llevan al mar no son ‘excedentes’ sino que contienen biodiversidad y nutrientes derivados de los ecosistemas terrestres, que aportan energía a las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos en los ríos, lagos y costas”.
Según el académico de la U. de Chile, si además se comprometen las cuencas de ríos como el Queuco, se sometería, una vez más, a “una enorme injusticia socioambiental y cultural al pueblo pehuenche, ya afectado histórica y recientemente en las pasadas décadas con la enorme y desafortunada intervención para la generación hidroeléctrica en la cuenca alta del Biobío”.
Una “falacia”
En la misma línea, el investigador del IEB, Cristián Frêne, señala que se asume que el agua del río Biobío sobra “y eso es una falacia”.
“Lo que ocurre es que los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, y con esto me refiero también a los del borde costero, se van a ver afectados por una disminución importante del caudal. Ese caudal del río Biobío que llega al mar no se pierde, sino que es fundamental para todos los procesos ecológicos que ocurren en el borde costero”, detalla.
Además, Frêne observa que “es una inversión demasiado costosa, que tiene un costo de operación y mantención gigante”, y que la intervención en el caudal no solo podría perjudicar a la biodiversidad y actividades socioeconómicas locales, como la pesca artesanal, sino que también podría provocar la pérdida de miles de litros de este valioso recurso, en caso de que la infraestructura sucumba ante fenómenos usuales en Chile, como sismos y terremotos.
Finalmente, hay que considerar las tendencias de largo plazo en los regímenes de precipitación. La zona centro-sur de Chile también está experimentando una tendencia de largo plazo de pérdida de precipitaciones que en algunos puntos llega ser de 7% por década.
Aunque su situación en términos de estrés hídrico es mucho menos apremiante que en la zona centro del país, “es difícil que la población de esas zonas acepte cederle a otra recursos hídricos que perciben como cada vez más escasos”, acota Cordero.
Rol clave de la naturaleza
Un aspecto esencial, pero muy ignorado en la práctica, es el rol crítico de la naturaleza, donde ocurre el ciclo hidrológico y se forman los servicios ecosistémicos que abastecen, precisamente, del agua de uso y consumo humano, critican los científicos.
En ese sentido, piden la conservación y restauración de los ecosistemas nativos (como bosques), a la vez que un mejor ordenamiento territorial que permita el almacenamiento natural del agua en los suelos, promoviendo el buen funcionamiento de los ecosistemas, una mejor calidad de vida de los habitantes y el desarrollo socioeconómico local.
“Es muy importante trabajar bajo el concepto de manejo integrado de cuencas, que permite ordenar los usos de la tierra y del agua en el tiempo y el espacio”, subraya Frêne.
“Permite primero identificar a los usuarios de una cuenca, a los habitantes de ella, y luego priorizar usos que propendan al bienestar local, y no solamente que se esté utilizando este recurso con criterios económicos. Por lo tanto, esto viene aparejado de un cambio de paradigma, que tiene que ver con entender al agua como un bien común y dejar de entenderlo como una mercancía o bien de mercado”, sostiene.
Finalmente, el investigador manifiesta la necesidad de modificar tanto el Código de Aguas como la Constitución, para que el Estado tenga mayor control sobre este recurso cada vez más escaso.
El proyecto merece por el momento una discusión más amplia, donde se puedan transparentar los intereses en juego, las proyecciones que supone, los riesgos que implica y, sobre todo, los reales beneficios que eventualmente traiga y que, a la fecha, solo son privados y poco hablan de las consecuencias socioambientales que involucra, coinciden desde la Casa de Bello.
“La historia ambiental reciente de Chile nos ha enseñado que muchos de los elefantes blancos de las últimas décadas no trajeron los beneficios que se suponía al conjunto de la sociedad. Sí, al parecer, han colaborado a acrecentar las desigualdades que ahora arriesgan ser, además, de carácter socioambiental”, concluye Aliste.













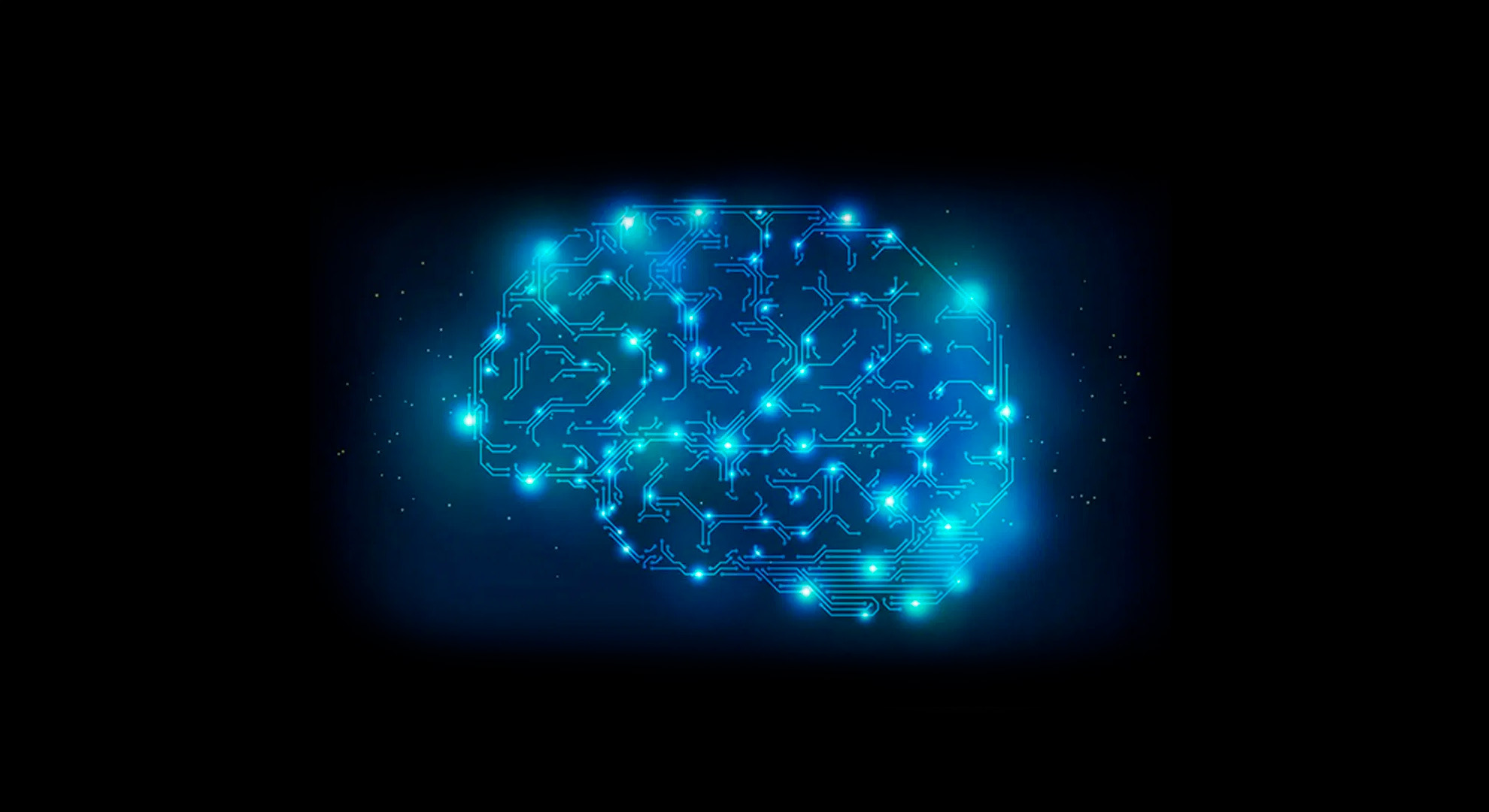



 Doug Menke | The University of Georgia | Agence France-Presse
Doug Menke | The University of Georgia | Agence France-Presse