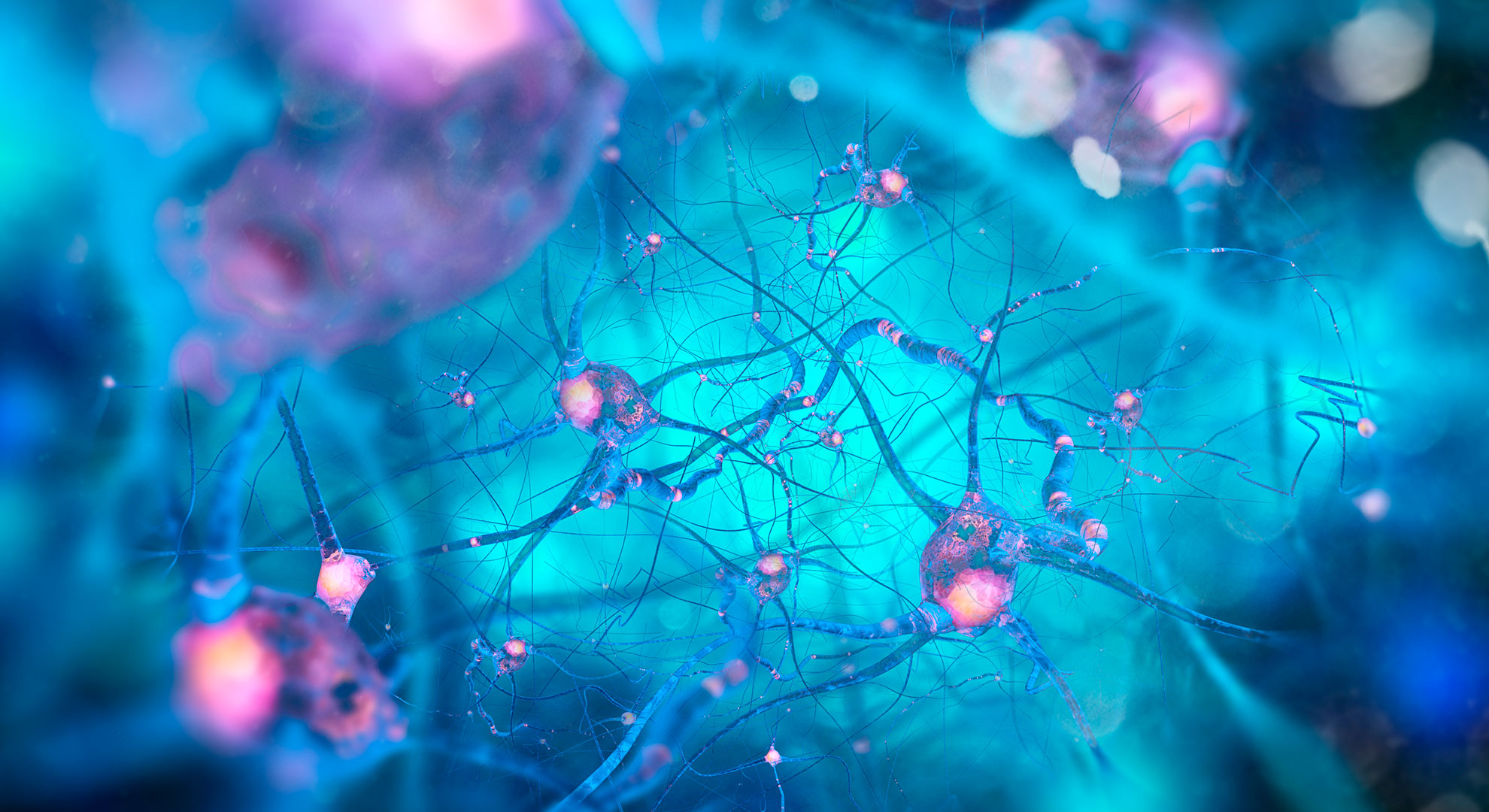
Los investigadores han identificado un complejo proteico que atrae y repele las neuronas durante el desarrollo del cerebro.
Las tres proteínas Teneurin, Latrophilin y FLRT se unen y ponen en contacto a las neuronas vecinas, lo que permite la formación de sinapsis y el intercambio de información entre las células. Sin embargo, en la fase temprana del desarrollo del cerebro, la interacción de las mismas proteínas conduce a la repulsión de las células nerviosas migratorias, como lo han demostrado ahora los investigadores del Instituto de Neurobiología Max Planck y la Universidad de Oxford. La visión detallada de los mecanismos de guía molecular de las células cerebrales fue posible debido a los análisis estructurales del complejo proteico.

A principios de enero, se terminó de producir los 60 litros de la cerveza que podría marcar un antes y un después en la industria nacional, por usar la levadura original de la que proviene la mezcla que se hizo popular en Europa.
Tras poco más de un año, acaba de salir del horno la innovación científica chilena que además se convertirá en un hito para la historia de la industria cervecera nacional: la primer producción de barriles de la» madre de todas las lager del mundo».
La etiqueta no es al azar. Se trata del anhelo del biólogo evolutivo de la Universidad Austral, Roberto Nespolo, y el genetista de la U. de Santiago, Francisco Cubillos, quienes hace un tiempo lograron secuenciar y mejorar una levadura nativa (Saccaromyces eubayanus) que crece en los bosques de la Patagonia, y que se comprobó es el origen de la levadura híbrida que popularizó la cerveza lager en el mundo.
«Lo que hicimos fue reproducir lo que ha ocurrido en los últimos 500 años en la cervecería europea, pero a nivel de laboratorio de manera acelerada, con el objetivo de tener levaduras mucho más amigables con el proceso de fermentación», explica Cubillos a Publimetro.
Luego de identificar varias cepas y mejorar sus atributos de fermentación, se eligió una para que la cervecería Sayka, proveniente de Valdivia, la trabajara. El resultado fueron los primeros 60 litros del brebaje, y Publimetro tuvo acceso al primer barril que viajó desde el sur a Santiago, los primeros días de enero.
«Resultó una muy buena cerveza. Se hizo en un estilo ‘pilsen’, que es de baja fermentación. Es una levadura que debe fermentar entre los 10º a 12º y presentó un perfil fenólico, parecido a lo que distingue a la cerveza de trigo en Alemania», explicó Nicolás Sandoval, gerente de la cervecería Sayka.
Pero, ¿por qué un organismo unicelular nativo es tan importante? La cerveza resulta de una mezcla cuidada de agua, malta, lúpulo y levadura, y cuyo rol de esta última es clave. Sandoval explica que «los cerveceros preparamos primero un mosto completamente dulce, y sin levadura no vamos a tener cerveza. Lo que hace es convertir esas azúcares en alcohol, que se conoce como la fermentación. Lo es todo», detalla.
Nespolo agrega que «esta levadura madre es la que le heredó la capacidad de fermentar en frío a la híbrida que usan en Europa. Vive en bosques de altura en el centro sur de Chile, en lugares fríos. El ambiente ideal es el bosque nothofagus, y habita especialmente en cortezas de árboles como la lenga y el ñirre».
El hito entusiasma a los científicos que ejecutaron el proyecto al alero del Instituto Milenio de Biología Integrativa (Ibio), junto con Conicyt y el fondo de innovación regional de Los Ríos. «Quedó incluso mejor de lo que esperábamos», confiesan. Prontamente elaborarán los siguientes 60 litros de la «lager nativa» -que aún no ha sido bautizada-, pero su intención es masificar su innovación a toda la industria para crear la identidad definitiva de la cerveza chilena.
«Lo más importante son los estudios genéticos que hemos logrado hacer, donde determinamos que la gran diversidad de estas levaduras están principalmente en nuestro país. Además, aquí queda patente esa transferencia y conexión entre la ciencia básica, que usamos para comprender y mejorar la levadura, y algo tan tangible como la industria de la cerveza, llevando a producir esta lager, que más allá de la investigación, quedó bien rica», dice Cubillos.
«Yo venía escuchando hace meses que en Valdivia se desarrollaba un proyecto con la levadura nativa y me llamó la atención que pocos cerveceros se hayan acercado al laboratorio a la Universidad Austral», relata el gerente de Sayka, que considera que el proyecto tiene «un tremendo potencial» y será «fundacional en la industria».
Eso lo saben los científicos. Cubillos dice que un paso importante en su mensaje de diferenciación para la industria es «conseguir la denominación de origen». Sebastián Flores, biotecnólogo de la Usach, tuvo la labor de seleccionar entre las distintas cepas aquella con mejores atributos. Pero la labor no ha terminado. «Si bien esta cepa está definida, no quita que en el futuro inmediato seleccionemos, de hecho ya vienen unas en camino que han sido trabajadas en el laboratorio», dice.
Por lo mismo, el proyecto tendrá de forma permanente a la investigadora del proyecto, Constanza Vidal, en el laboratorio de Valdivia. «Vamos a hacer diversos controles de contaminación, microbiología, formas de reutilizar la levadura que es lo que nos importa y además analizar los parámetros físico-químicos del mosto y otras cosas. La idea es mejorar la calidad de las cervezas», dijo.
Lo siguiente, es lograr un producto donde el agua, el lúpulo y también la malta tengan un origen en Valdivia, para que, junto a la levadura, se diga con todas sus letras que la lager nativa proviene de la Patagonia chilena.
«Siempre pensamos en utilizar estos recursos naturales, pero no solo para explotarlo y enviarlo hacia afuera, sino que tener una aplicación tecnológica y una innovación. Para eso debemos llegar a un producto final, el cual puede ser protegido por una denominación de origen», sostiene el genetista Cubillos.
Por el momento, la investigación se mantendrá entre Santiago y Valdivia, a esperas de que en un futuro cercano toda la industria nacional pueda disponer de la «eubayanus» como distintivo país en los schops cerveceros. «Nunca imaginé que terminaría haciendo investigación en cerveza, fue súper progresivo este trabajo y demuestra lo fundamental que es la ciencia para hacer transferencias como esta: que un estudio de levaduras termine pasando a algo directo en la industria», añade Flores.

Nueva plataforma que conectará comunidad científica con políticas públicas apunta a revertir la situación que se repite también en el resto del mundo, de cara a cumbre clave que se realizará en China en octubre. “Tenemos ecosistemas completos en peligro en la zona centro sur de Chile. Ya no podemos esperar”, dice Olga Barbosa, seremi de Ciencia de la macrozona sur.
“Si el 2019 fue el año del cambio climático, sabemos que este año el gran desafío será la biodiversidad”, dijo esta mañana el ministro de Ciencia, Andrés Couve, en el lanzamiento de la Plataforma chilena del IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos).
Y es que tal como la COP25 se tomó la agenda de la política ambiental en 2019, este 2020 vivirá una cumbre clave en la protección de biodiversidad del mundo, seriamente en riesgo por las diversas actividades humanas. En la ciudad china de Kummin se desarrollará en octubre la “COP de la biodiversidad”, donde se espera que los 194 países que son parte de la Convención en Biodiversidad (CBD) de Naciones Unidas acuerden un plan para detener definitivamente la pérdida de biodiversidad.
Tal como los países entregan sus planes para enfrentar el cambio climático en las COP, ante la cumbre de biodiversidad también deben llevar sus compromisos en la materia. Es en ese sentido que hoy se presentó un adelanto del Sexto Informe Nacional de Biodiversidad, que dio cuenta del estado de cumplimiento de las cinco metas que son parte de la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030”.
Por ejemplo, la primera meta es que a 2030 se habrá avanzado significativamente en un uso sustentable de la biodiversidad nacional, contribuyendo a la mantención de sus servicios ecosistémicos. “Estamos avanzando, pero a un ritmo insuficiente. Una de las conclusiones es que a las metas de 2030 no llegamos”, afirmó hoy Esteban Delgado, encargado del área de Medio Ambiente del PNUD.
Las otras metas a 2030 son: que el 60% de la población esté consciente del valor de la biodiversidad; avances en institucionalidad que permitan conservación y gestión sustentable de biodiversidad del país; que las instituciones públicas que generen impactos en biodiversidad apliquen políticas de conservación y que se reduzca la tasa de pérdida de ecosistemas en 75%.
Delgado reconoció avances en algunas materias, como la presentación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad, que se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, y los avances en áreas protegidas marinas, pero que aún así “no se llega al 2030 cumpliendo la meta”.
La situación nacional se replica en el resto del mundo. En 2010, los 194 países que son parte de la CBD aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en Aichi, Japón, que contiene 20 metas conocidas como los “objetivos de Aichi” para detener la pérdida en biodiversidad. El año pasado, la propia cumbre de Naciones Unidas en la materia reconoció que las metas “no están bien encaminadas para su logro en 2020”.
“El estado de evaluación de la biodiversidad es claro: no podemos esperar para tomar acciones. Sabemos que hay varios ecosistemas completos, como los mediterráneos, en la zona centro sur de Chile. Esto, en contexto de cambio climático, de aumento en frecuencia de incendios, de megasequía, todo lo pone más en peligro”, aseguró a Qué Pasa Olga Barbosa, Seremi de Ciencia de la macrozona sur, que comprende las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La zona que va entre los ríos Limarí y el Bío Bío, donde está el 50% de la flora y el 77% de la población urbana del país, es la que está ante el mayor riesgo de pérdida de biodiversidad. Barbosa, que participó en uno de los informes del IPBES como científica y fue recientemente nombrada Seremi, afirma que “los temas del cambio climático no se pueden ver separados de la biodiversidad”.
“Yo tengo un sesgo, de ser ecólogo sistémica, yo miro ecosistemas completos, los flujos de energía y materia, no puedo mirar una sola especie. Ese enfoque nos puede ayudar a tomar decisiones, porque cuando proteges una especie, pues no estar protegiendo otra. O podemos ponernos de acuerdo para frenar la desertificación, pero el cambio de uso de suelo también genera desertificación, entonces necesitamos una mirada más holística, ecosistémica, para tomar mejores decisiones”, asegura.
La autoridad menciona el ejemplo del Programa Vino, Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Austral, que lleva 10 años de funcionamiento y ha puesto en valor los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza en los sistemas productivos, con el fin de mejorar la adaptación al cambio climático.
Con el fin de conectar las investigaciones del mundo científica con las políticas públicas es que se lanzó esta mañana la Plataforma chilena del IPBES, que es el equivalente al IPCC (Panel de Expertos en Cambio Climático) en biodiversidad.
“Esta plataforma busca adaptar al contexto nacional los objetivos del IPBES, que es proveer de evidencia científica y de diversos saberes a la toma de decisiones en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos”, asegura Paz Durán, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad.
La pérdida de biodiversidad fue calificada como el tercer riesgo más grande para el mundo por el Foro Económico Mundial, que se está desarrollando estos días en Davos, Suiza. Superó a temas como las enfermedades infecciosas, ataques terroristas y conflictos entre Estados.
Precisamente en Davos habló esta mañana Elizabeth Maruma Mrema, encargada de Biodiversidad de Naciones Unidas y una de las personas claves para la cumbre de octubre. Dijo que los humanos nos arriesgamos a vivir en “un mundo vacío” con “consecuencias catastróficas” para la sociedad. La experta advirtió que si los lideres mundiales no se ponen de acuerdo este año en detener la extinción masiva de especies y la destrucción de ecosistemas, habremos renunciado al planeta tierra.
Sin acuerdo entre los países, Mrema dijo que “los riesgos serán aún mayores. No habremos escuchado la evidencia que nos entregó la ciencia, y por no escuchar, eso significa que la comunidad global habrá dicho: dejemos que la pérdida de biodiversidad continúe, dejemos que la gente siga muriendo, que la degradación continúe, que la deforestación continúe, que la contaminación continúe, y habríamos renunciado, como comunidad internacional, a salvar el planeta”.
La cumbre de China, que será oficialmente la COP15 en biodiversidad, apunta acuerdo tipo “París” en la materia. La semana pasada se conoció el borrador que se llegará a discutir, en el que se llama a los países a proteger al menos el 30% del planeta para 2030.
Paz Durán asegura que esta COP sobre biodiversidad “nos va a entregar una nueva vara, va a levantar nuevas banderas rojas de alerta” y que será un complemento al Plan de Acción Nacional en biodiversidad, que desarrollará la Plataforma chilena del IPBES.
Según el último reporte del IPBES, hay cinco grandes razones de la pérdida de biodiversidad: cambios en el uso de suelo y océanos, explotación de organismos, cambio climático, contaminación y especies invasivas.

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), José Manuel Rebolledo, advirtió que en Chile “podría replicarse” la catástrofe por incendios forestales que azota a Australia -que ya deja 26 muertos- debido a las condiciones medioambientales “similares” entre ambos países.
En total, los siniestros han arrasado más de 8 millones de hectáreas en todo la nación oceánica desde septiembre pasado, lo que equivale a la superficie de Austria, incluidas unas 2.000 viviendas.
“Si bien es cierto que (Australia) ha estado con sequía, no ha sido tan severa como en Chile”, explicó el director ejecutivo de Conaf en una rueda de prensa.
Rebolledo dijo que como corporación consideran que Chile “técnicamente” tiene “condiciones similares” al del país oceánico y que “eventualmente podría replicarse” una situación “como la que se está viviendo en Australia”.
Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas entre las regiones de Atacama y el Maule en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por escasez hídrica.
Según Greenpeace, el país sufre la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 por ciento de su territorio está afectado por la sequía.
Frente a este escenario, Rodrigo Catalán, director de Conservación de la oficina para Chile del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), pidió agilizar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, entidad que ampliará y fortalecerá las facultades de la Conaf y que estará bajo la tutela del Ministerio de Agricultura.
“Necesitamos una Conaf renovada. El Servicio Nacional Forestal tiene que ser aprobado y despachado del Congreso con un presupuesto acorde y con la urgencia que el contexto amerita”, apuntó el ingeniero forestal.
“El Servicio Nacional de Biodiversidad de Áreas Protegidas también tiene que ser aprobado, porque también se encuentra en el Congreso y también requiere el presupuesto que permita proteger la rica biodiversidad y variedad de animales y plantas que hay en Chile”, sostuvo el director de Conservación de WWF Chile.
En total, el Consejo de Aseguradoras de Australia (ICA, en inglés) cifró en 700 millones de dólares australianos (485 millones de dólares estadounidenses) los daños acumulados desde septiembre, con casi 9.000 reclamaciones relacionadas con los incendios.
El primer ministro, Scott Morrison, fuertemente criticado por su gestión de la crisis, anunció el lunes una dotación de 2.000 millones AUD (1.388 millones USD) para financiar la recuperación de las zonas afectadas durante los próximos dos años.
Según el equipo de la Universidad de Sydney que lidera el profesor de Ecología Terrestre Christopher Dickman, los incendios registrados en el estado australiano de Nueva Gales del Sur desde el pasado mes de septiembre han provocado la muerte de unos 480 millones de mamíferos, aves y reptiles.
La extensión y persistencia de las llamas indican que la muerte de grandes animales puede ser muy superior a la calculada hasta ahora.
Para el acádemico de la Escuela de Ecología de la Universidad Católica de Chile, Juan Armesto, los ecosistemas en Australia corren un alto riesgo de quedar totalmente irrecuperables.
“Puede ser que estos lugares se transformen en otro tipo de ambientes. Una vez que se destruye una cantidad de hábitat, los ambientes o hábitats pueden no ser capaces de recuperarse“, señaló el reconocido experto en ecosistemas.
“Mientras más baja sea la resiliencia de estos sistemas a estas perturbaciones, como el fuego, no puede haber posibilidades de que éstas se recuperen fácilmente“, alertó Armesto.
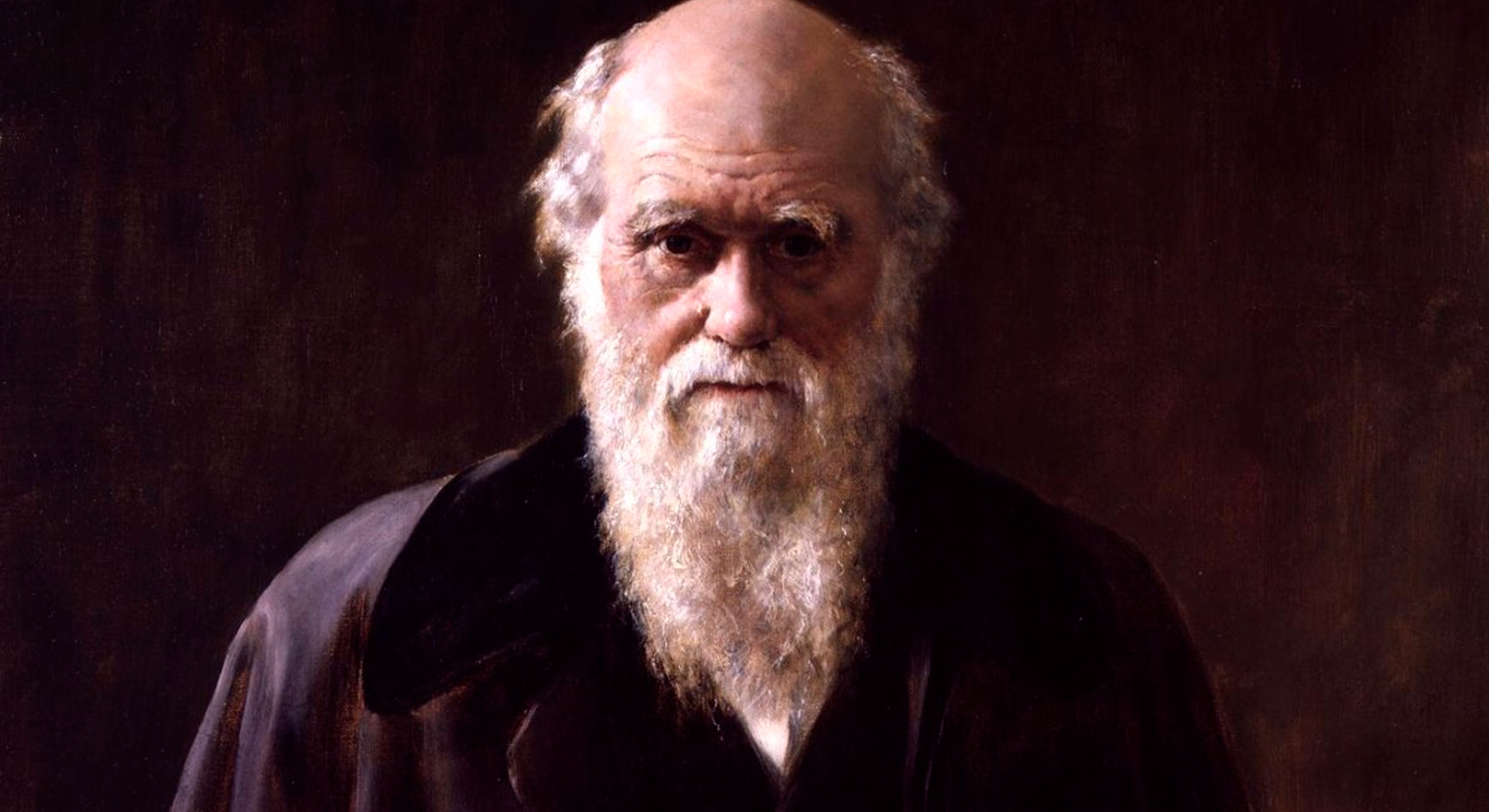
Convenio Universidad de Magallanes y Universidad de Chile
Ambos planteles estatales trabajan en una agenda 2020-2021 para llevar adelante acciones de divulgación cultural y científica que pretenden ser la antesala a la creación del referido centro, en el cual también colaborará el Museo de Historia Natural de Río Seco
Magallanes es definida como el “hot spot” del darwinismo en vida, sobre todo en lo que se refiere a su paso por territorio chileno, las exploraciones que realizó y los antecedentes y muestras que fue recogiendo y que aportaron, sin duda, a su famosa Teoría de la Evolución.
Esto llevó a surgiera la idea de ir sentando las bases para crear una “Unidad para el reconocimiento, estudio, enseñanza y difusión del legado de Charles Darwin y de las teorías del evolución del Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes (UR-Darwin)”.
Para dar vida a tan ambicioso proyecto la Universidad de Magallanes y la Universidad de Chile decidieron firmar el año pasado un acuerdo específico de colaboración destinado a desarrollar proyectos conjuntos a fin de promover estrategias de cooperación científica, tecnológica, educativa y de difusión cultural del legado de Charles Darwin y las teorías de evolución.
Este acuerdo se enmarca en un convenio mayor que sostienen ambas casas de estudios superiores desde 2001.
Para afinar detalles del nuevo entendimiento, el rector de la Umag, Juan Oyarzo, sostuvo una reunión con los académicos Germán Manríquez, director científico del proyecto “Darwin en Chile. Museo Inmersivo de la Evolución” de la U. de Chile; y Marcelo Mayorga, investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, quienes, actualmente, coordinan el proyecto, buscando aunar diferentes disciplinas de las ciencias sociales y exactas y, asimismo, sumar la contribución de otras entidades vinculadas al tema del naturalismo y la evolución, como el Museo de Historia Natural de Río Seco, que también estuvo presente en el encuentro a través de uno de sus fundadores, Miguel Cáceres.
“Se trata de hablar de Darwin, sobre Darwin, con el pretexto de Darwin para dialogar sobre evolución hoy, y en eso, la región y la Universidad de Magallanes son fundamentales, son partners, colaboradores y pares insustituibles en este trabajo. Magallanes, en ese sentido, es el ‘hot spot’ del darwinismo en vida, porque él estuvo solamente acá y bueno en Valparaíso, Santiago, como parte del viaje que hizo Fitz Roy, pero el paso por acá fue algo importante y distinto”, comentó el representante de la U. de Chile al referirse a este trabajo colaborativo.
El Dr. Marcelo Mayorga, en tanto, enfatizó: “Nosotros acá, en la Universidad de Magallanes, estamos dentro del territorio que Darwin visitó, la Patagonia, más al sur, no solamente el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y Chiloé que, de alguna forma, estamos conectados con esa área geográfica, por lo tanto, desde ese punto de vista, la universidad tiene mucho qué decir, no solamente por la ubicación, sino que también porque dentro de la Universidad son temas que están siendo abordados desde diferentes disciplinas”.
Planificación para este año
Las movilizaciones sociales que se iniciaron a fines del año pasado atrasaron en algo el trabajo comprometido, pero ello no fue obstáculo para que se fueran conformando los equipos académicos de ambas instituciones y que se ideara una agenda para el período 2020-2021, que dice relación con actividades de divulgación donde se contempla la participación de la comunidad universitaria y regional.
Para el primer período se calendarizó la conferencia “Contribución de la Morfometría Geométrica a la clasificación darwiniana de los sistemas naturales”, a cargo del mismo Manríquez, la que estará disponible en formato audiovisual en el canal Umag TV y en los depositorios audiovisuales en red de la U. de Chile. También se contempla, una videconferencia sobre Planificación de Prototipado 3D, que dictarán en conjunto el FabLab de la U. de Chile, la Unidad de Desarrollo Virtual de la Umag y el Museo de Historia Natural de Río Seco que cuenta con modelos 3D de cetáceos y aves marinas depositadas en su colección.
“El énfasis es tener una colaboración muy activa con la Universidad de Magallanes porque consideramos que debemos compartir esta oportunidad de generar un Museo del siglo XXI con material virtual, con prototipados, con modelos que pueden ser trasladados por vías remotas sin necesidad de estar materializándolo en Santiago y traerlo sino que se pueda hacer en FabLab, u otras vías más tecnológicas”, explicó el académico de la U. de Chile.
Posteriormente, en el segundo semestre, el equipo del proyecto estima lanzar, de mano de las editoriales de ambas universidades, la publicación “Expedientes Bioceánicos: aproximaciones a 500 años de imaginación del mundo”, una idea que nació de un seminario llevado adelante en 2018 y que convocó a escribir acerca del significado de la primera vuelta al mundo desde la perspectiva medioambiental; y de cultura y patrimonio en nuestros días.
En esta etapa, continuará la iniciativa sobre prototipado 3D a través de talleres científicos-artísticos destinados a escolares en los laboratorios de computación de la Umag. La idea es ver y experimentar este trabajo en cráneos de lobo fino y lobo común escaneados en el MHN de Río Seco a partir de material osteológico de la fauna marina de Magallanes.
Por último, proponen una colaboración en el ámbito de la investigación, la creación y la producción de contenidos audiovisuales con uso de tecnologías inmersivas e interactivas. Aquí, el objetivo final es poder reconstruir, en realidad virtual, el trayecto de dos expediciones marítimas por el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, piloteadas respectivamente por Hernando de Magallanes (en el siglo XVI) y por Charles Darwin (en el siglo XIX) y así construir, una simulación narrativa de estos viajes marítimos por la zona austral.
“Nuestro objetivo es seguir teniendo estas reuniones activas de nuestros equipos con el fin de proponer nuevos procesos de colaboración a través de proyectos a los que se puede, incluso concursar”, dijo Mayorga. “Todo –agregó- con el objetivo de conformar un grupo de estudios y sentar las bases para la creación de un centro sobre el legado de Darwin en el Centro Subantártico de la Universidad de Magallanes. De hecho, actualmente, la Umag cuenta con una serie de colecciones en diferentes disciplinas científicas, muchas de las cuales, se pueden estudiar a partir de la visión actualizada que buscamos relevar del naturalista Charles Darwin”.

Durante mucho tiempo se cree que es una actividad relajante, un nuevo estudio proporciona evidencia de los beneficios de la atención plena para reducir la presión arterial alta.

“Want social justice? Spend on science”, se titula el artículo de la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales y profesora de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Hidalgo.
El 2019 marcó el fin de una década de grandes turbulencias, conflictos y cismas en diferentes puntos del planeta, fenómeno que plantea grandes interrogantes y desafíos sobre nuestro futuro. Este panorama fue retratado por la prestigiosa revista Nature en el artículo “Despachos de un mundo en crisis”, publicación en la que científicos de distintos países donde han ocurrido disturbios civiles en el último año (Chile, Hong Kong, Siria, Ecuador, Cataluña, Sudán, Irán, Venezuela, Líbano y Bolivia) plantearon sus perspectivas sobre los desafíos y esperanzas de la ciencia en “tiempos oscuros”.
La presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales y profesora de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Hidalgo, fue la representante chilena que analizó la situación local en este trabajo. Bajo el título “Want social justice? Spend on science” (¿Quieren justicia social? Gasten en ciencias) la académica sostuvo que “una mayor inversión en investigación ayudará a comprender y corregir las injusticias sociales y acelerará el desarrollo a largo plazo del país”.
En este sentido, afirmó que la crisis puede significar una oportunidad para alcanzar una sociedad más equitativa a partir de la generación de conocimiento en todas las áreas de la ciencia, las artes y las humanidades. Detalló que algunos de los problemas que deben ser abordados mediante soluciones basadas en la ciencia son la “escasez de agua derivada de la desertificación provocada por el cambio climático en gran parte del país; la epidemia de obesidad infantil; los desafíos de tratar con una población que está envejeciendo a tasas del mundo desarrollado, pero con un sistema de salud del mundo en vías de desarrollo; y los factores que alimentan el actual malestar social”.
Esta propuesta, sentencia en la nota, implica “incrementar notablemente el financiamiento a la ciencia, la tecnología y la innovación de Chile desde su escaso nivel actual de 0,36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Una muestra de esta realidad es la evolución de los proyectos Fondecyt Regular entre 2010 y 2019, añade la profesora, cuyos fondos han subido prácticamente nada, mientras el número de postulaciones se ha duplicado. “Me gustaría que de aquí a cuatro o cinco años estuviéramos llegando al 1 por ciento, eso es lo que han prometido distintos Presidentes, y seguimos estancados. A lo mejor que hemos llegado es 0,38 por ciento”, concluyó.
 La falta de presupuesto en ciencia está significando que muchos jóvenes queden fuera del sistema. “Sólo algunos lo logran, y hay grupos establecidos de prestigio que se están quedando sin financiamiento, dejando investigaciones que podrían ser un aporte al país sin realizar. Lo que estamos haciendo como país al desperdiciar estos talentos es algo desastroso. Tenemos un séptimo de las entidades promedio de la OCDE. Hay países que tienen 13 veces más científicos por millón de habitantes que Chile, como Finlandia”, planteó la académica.
La falta de presupuesto en ciencia está significando que muchos jóvenes queden fuera del sistema. “Sólo algunos lo logran, y hay grupos establecidos de prestigio que se están quedando sin financiamiento, dejando investigaciones que podrían ser un aporte al país sin realizar. Lo que estamos haciendo como país al desperdiciar estos talentos es algo desastroso. Tenemos un séptimo de las entidades promedio de la OCDE. Hay países que tienen 13 veces más científicos por millón de habitantes que Chile, como Finlandia”, planteó la académica.
Por otra parte, relevó que los científicos han “cumplido con creces al país, porque pese a las restricciones que enfrentamos hemos logrado posicionar a Chile como uno de los líderes dentro de América Latina en investigación de calidad. Pero tenemos problemas graves. Uno de ellos es que somos muy pocos los científicos, necesitamos más para poblar el sistema, que desarrollen desde investigación básica hasta conocimiento más aplicado, e innovación basada en conocimiento científico. Pero como somos tan pocos no damos abasto”.
La profesora Hidalgo calificó como criminal además la fuga de talentos que se da por esta situación y refutó el argumento de que es positivo contar con investigadores afuera del país, “porque los científicos somos una comunidad conectada internacionalmente y no necesitamos un chileno en otros países para poder hacer proyectos”.

– Investigadores desarrollaron documento que además fue recientemente publicado en Revista Environmental Humanities.
– Claudio Latorre, científico del IEB, académico de la PUC, y uno de sus autores, sostiene que es urgente enfrentar los desafíos planetarios desde una mirada interdisciplinaria.
¿Cómo repensar la relación entre naturaleza y sociedad en una nueva época geológica marcada por la influencia del hombre?, es una de las interrogantes que se planteó un grupo de investigadores chilenos, mientras caminaba por las costas de Las Cruces. Fue así, a orillas del mar chileno, que nació el Manifiesto del Antropoceno, documento que promueve las bases para construir un nuevo pacto de convivencia sobre la Tierra. Dicha declaración, desarrollada por científicos de las ciencias naturales y sociales, dio origen a un estudio que fue recientemente publicado en la Revista internacional Environmental Humanities (https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/11/2/467/140786/The-Anthropocene-in-ChileToward-a-New-Pact-of?fbclid=IwAR2ric1dle9gY0pT2V-8drIhsZQWbRDzXnSaBC3Kr8sS-9V06ICxm86x_nc#).
Claudio Latorre, investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y uno de los autores de esta declaración, explica que es urgente abrir el debate a la sociedad completa e instalar una discusión profunda, que permita afrontar los desafíos de esta nueva época que vivimos, en la que se estima una posible extinción de las condiciones ambientales fundamentales para la vida humana en el planeta. “El Antropoceno tiene origen en las ciencias de la tierra, donde se plantea que podría estar en una nueva época geológica, definida por la irreversible alteración de condiciones biológicas y geológicas a escala planetaria, como consecuencia de la actividad del hombre”, señala el paleoecólogo y académico de la Universidad Católica de Chile.
El Doctor en Biología Evolutiva, explica que los discursos actuales sobre sustentabilidad, ecología y las intervenciones puntuales, no logran responder a la escala de este desafío, que va más allá del cambio climático. Por tanto, señala que es necesario abordar los ejes centrales de este nuevo pacto de convivencia, el cual busca redefinir la “manera de vivir juntos, todos y todas, animales, vegetales, minerales y microrganismos en este planeta”, a través de cinco convicciones fundamentales. Estas son: interdependencia, diversidad, acción situada, creatividad y esperanza.
Así, en primer lugar, la declaración sostiene que nuestra existencia, al igual que la de todas las especies, vivas y por venir, está vitalmente entrelazada en relaciones de interdependencia, y que el Antropoceno nos obliga a reconocernos como seres en ella. Del mismo modo, se llama a reconocer el valor intrínseco y no instrumental, de la diversidad de especies que componen a este sistema, y a celebrar la diferencia entre saberes, identidades y conocimientos.
“Apostamos por la capacidad de los cambios planetarios para crear nuevas relaciones y posibilidades, para abrir horizontes de acción más integrales, para cuajar nuevas instituciones políticas y sociales, para refundar la práctica científica y nuestro habitar cotidiano. Este manifiesto no es para sollozar por lo destruido o para empantanarnos en la melancolía: es para CREAR, y para hacerlo YA”, se describe.

Cambio de época geológica
Aunque dentro de la comunidad científica aún se discute su real existencia y en qué momentos de nuestra historia se inicia, el Antropoceno se describe como una época geológica que reemplaza al Holoceno, etapa que abarca los últimos 11.784 años, desde el fin de la última glaciación, y que a su vez se inserta en la recta final del período actual, el Cuaternario.
En ese contexto, se estima que el Antropoceno podría haber comenzado durante la revolución industrial, donde las actividades humanas causaron un fuerte impacto no sólo en el ámbito económico y social, sino también, sobre los ecosistemas terrestres. “Nos tocó la suerte de que nuestra civilización se desarrolló en un período interglacial particularmente largo. Pero en un mundo donde estamos aumentando los gases invernaderos, lo que estamos haciendo realmente, es un experimento a escala planetaria, que le está quitando el control climático a los controles naturales de las glaciaciones, situación que podría hacer imposible la existencia de otra glaciación en un futuro. cercano. Eso validaría que el Antropoceno se trataría de una nueva época geológica y no de un período interglacial más. Asimismo, la pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártica, y el adelgazamiento de glaciares en todo el mundo, son fenómenos anómalos que nos hacen pensar en la dificultad de llegar al balance que antes existía”, comenta Claudio Latorre.
El Manifiesto explica que el cambio en las condiciones de la biósfera -sistema formado por el conjunto de seres vivos- sería fruto del colonialismo, el capitalismo y la sociedad de consumo, escenarios que habrían otorgado un carácter insostenible a la agricultura, la industria y a nuestras ciudades. “El Antropoceno indica un proceso a la escala del tiempo profundo en la historia de la Tierra, más allá de transformaciones ecosistémicas puntuales. En último término, esta era indica la posible extinción de las condiciones biosféricas que posibilitan la vida humana sobre la Tierra”, señala el documento. Bajo ese panorama transversal, el Manifiesto explica que esta nueva época, ha generado un intenso debate no sólo en las ciencias de la tierra, sino también en las ciencias sociales, humanidades y artes, con el fin de repensar la relación entre naturaleza y sociedad, la co-habitación entre humanos y procesos biofísicos, y el tipo de conocimientos y saberes que se requieren para entender y afrontar el cambio planetario.
Por todo ello es que la declaración también adhiere a la idea de crear una nueva Constitución y realizar cambios que permitan ampliar los espacios de participación política y ciudadana. “Si el Antropoceno nos obliga a pensar quiénes somos y cómo queremos vivir en y con la Tierra, entonces también desafía la solidez de nuestro arreglo democrático. El voto por sí solo ya no sirve para sostener los lazos que nos unen en un pacto social. Tenemos que crear otros espacios –deliberativos, amplios e inclusivos—para hacer florecer nuevos compromisos colectivos y nuevas definiciones de nuestra posición en y responsabilidad con el planeta”, se detalla en el escrito.
Estos desafíos, también incluyen el incrementar los lazos de solidaridad, y redefinir el concepto de bienes comunes, otorgando así, derechos a todas las especies. “Lo anterior significa expandir la figura del derecho a todas las especies y en múltiples tiempos y escalas espaciales. Ya no se trata sólo de reconocer que algunos animales no-humanos tienen capacidades sintientes, identitarias y cognitivas, sino más profundamente de que nuestra vida depende del enmallado que establecemos con entidades de todos los reinos”, se establece.
Otro de los puntos que reconoce el Manifiesto, es el foco en la justicia socio-ambiental, un elemento que también ha cobrado mayor fuerza en el debate político y científico, desde que ocurriera el estallido social de octubre. Esto, ya que el Antropoceno no tendrá los mismos efectos en todo el planeta, ni dentro del país: “Chile lo experimentará de manera específica y tenemos que saber cómo, dónde y por quiénes será vivido, para diseñar políticas públicas que sean de verdad efectivas y que se sostengan en el tiempo”.

Científicos chilenos analizan mosca del vinagre para encontrar variabilidad genética en pacientes de Chile y Latinoamérica. Actualmente no se conocen los genes asociados a la enfermedad a nivel continental, que permita desarrollar terapias para proteger a la población de esta enfermedad. “Queremos encontrar nuevos genes que permitan a la comunidad científica entender de mejor manera los mecanismos moleculares de la patología”, explica uno de ellos, Patricio Olguín.
Descubrir nuevos genes que permitan a la comunidad científica comprender las bases moleculares de la enfermedad de Parkinson, profundizando en los mecanismos de acción responsables de la enfermedad en la población de Chile y Latinoamérica, es uno de los objetivos de la investigación que están desarrollando Patricio Olguín y Gonzalo Olivares, científicos del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Andrés Klein, de la Universidad del Desarrollo.
Utilizando como modelo de estudio a una mosca de dos milímetros de largo, conocida como Drosophila melanogaster, los académicos están buscando las redes genéticas asociadas a una mayor protección y susceptibilidad, como a la progresión de esta patología. Con estos estudios, los profesionales apuntan a potenciar la medicina personalizada o de precisión en el mal de Parkinson.
Utilizando como modelo de estudio a una mosca de dos milímetros de largo, conocida como Drosophila melanogaster, los académicos están buscando las redes genéticas asociadas a una mayor protección y susceptibilidad, como a la progresión de esta patología. Con estos estudios, los profesionales apuntan a potenciar la medicina personalizada o de precisión en el mal de Parkinson.
“El Parkinson es muy heterogéneo en su presentación sintomática y también en la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que se cree es que son diferentes combinaciones de genes que actúan en los diferentes individuos. Al reconocer la variabilidad de las diferentes manifestaciones clínicas del Parkinson ayudaremos a abordar de mejor manera esta patología. Así, y con el objetivo de obtener mejores resultados terapéuticos, los pacientes deberían ser tratados farmacológicamente de acuerdo a sus propias características”, señala Olguín.
Por su parte, Olivares destaca que el trabajo que están realizando “es una aproximación con un enfoque real en un paciente, lo que vamos a entregar nosotros es una base de conocimiento enfocado en entender la enfermedad de Parkinson como algo que debería ser tratado de acuerdo a ciertos parámetros particulares de las personas y eso es importante, porque no todos los individuos deberían recibir exactamente el mismo tratamiento”.
Además, utilizando modelos genéticos se pueden mapear genes y entender mejor el origen de los fenotipos clínicos de la enfermedad. “Resulta clave la clasificación cuidadosa de pacientes por signos clínicos, esto para mejorar el desarrollo de terapias y fundamental para desarrollar la medicina de precisión”, declara Olivares.
De acuerdo al Ministerio de Salud el Parkinson es considerado el segundo trastorno neurodegenerativo más común del país, después del Alzheimer. La enfermedad puede ser hereditaria (donde un gen causa la enfermedad directamente), como también tener un carácter esporádico o que aparece de manera espontánea, este es el Parkinson idiopático.
Olguín comenta que el esporádico es el que mayormente afecta a la población, con un 85%, mientras que el 15% restante, corresponde a la clasificación hereditaria.
A nivel internacional -especialmente en Europa y Estados Unidos- se han encontrado 90 genes de riesgo que tienen relación con el Parkinson esporádico. “El punto es que los estudios realizado con estas variaciones no representan a la población de Asia, África y Latinoamérica. Los marcadores de riesgo europeos no son necesariamente los mismos para el resto del planeta”, enfatiza Olivares.
Además, la determinación de los componentes genéticos se dificulta aún más al comprender que no todos los individuos están expuestos a los mismos factores ambientales ni responden de la misma manera a ellos.
“Nosotros apuntamos a encontrar nuevos genes causantes de Parkinson, que sean propios de Chile y Latinoamérica” afirma Olguín.
Los investigadores inducen la enfermedad en la mosca que es utilizada como modelo de estudio, luego observan cuáles son los genes que la hacen más susceptible de desarrollar la patología y los que la protegen de no hacerlo.
El científico de BNI agrega, “una vez que tenemos las redes de genes, observamos los genomas enfermos de Parkinson para analizar la presencia de variantes genéticas que podrían estar asociados con la severidad del fenotipo y que, además, esa variable esté presente en las personas de nuestro continente”.
De esta manera, cuando se generen las terapias, probablemente van a ser diferentes para un latinoamericano que para un europeo. “Esto ya existe con otras enfermedades y es lo que estamos tratando de impulsar”.
Olguín señala que el 70% de los genes que producen enfermedades en los humanos están conservados en la Drosophila melanogaster. Además, tienen un comportamiento similar a los humanos, “duermen, caminan, tienen memoria, pueden ser agresivas o adictas a determinadas sustancias”.
Estos antecedentes permitieron que Olguín, Olivares y Klein establecieran como hipótesis que la red de genes relacionados con la protección y susceptibilidad en moscas afectadas con Parkinson idiopático son muy similares a las de los humanos, la cual fue publicada recientemente en la prestigiosa revista científica dedicada a la medicina Trends in Molecular Medicine.
Este trastorno neurodegenerativo progresivo se manifiesta como consecuencia de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, las cuales son responsables del movimiento, la motivación y la función cognitiva.
Cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que a nivel mundial existen cerca de 7 millones de personas diagnosticadas con Parkinson y que para el año 2030 los casos superarán los 12 millones.
Es importante señalar que actualmente existen medicamentos que pueden mejorar los síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, con el tiempo pierden su efectividad y pueden ocasionar efectos adversos a medida que la enfermedad progresa. Por lo tanto, la identificación genética permitirá elaborar terapias personalizadas para aquellos pacientes que manifiesten el mal.
El pasado 12 de diciembre, los científicos presentaron su investigación en el Centro de Trastornos del Movimiento (CETRAM) en Santiago, entidad que concentra la mayor cantidad de pacientes con enfermedades relacionadas con la movilidad, entre ellas Parkinson.
En la oportunidad Olguín, Klein y Olivares expusieron los resultados obtenidos hasta la fecha.
“Aportamos una lista de nuevos genes encontrados, diferentes a los 90 ya existentes. Esta nómina estará interconectada, formando una red, sabiendo previamente cómo se relacionan entre ellos, ese será nuestro aporte. Entonces, con la información de esa red podemos entender y predecir quizás el funcionamiento o las consecuencias que puede tener un cambio en el gen”, comenta Olivares.
Además, fue una oportunidad única para consolidar una red de especialistas clínicos e investigadores que tiene como objetivo caracterizar el genoma de los pacientes chilenos de Parkinson.
“Comprender las bases biológicas de las variaciones en los fenotipos clínicos y el genoma de los pacientes chilenos permitirá su estratificación y el diseño de terapias personalizadas. Esto, combinándolo con estudios moleculares en los pacientes, podrían acelerar descubrimientos de biomarcadores específicos para síntomas asociados a la gravedad para la medicina de precisión”, finaliza Olguín.

Primer registro nacional de la sordera busca las variaciones genéticas que explican esta patología. Muestras de ADN se obtendrán de voluntarios de tres ciudades del país.
Alrededor de un 50% de las pérdidas auditivas de carácter permanente (sordera) están relacionadas con variaciones en el ADN que alteran la fisiología del oído interno, produciendo pérdida de audición o hipoacusia.
Conocer y comprender las causas genéticas responsables de la sordera permanente en la población nacional -derivadas de cuatro proteínas específicas- es el trabajo que están realizando Helmuth Sánchez y Agustín Martínez, investigadores del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), junto a Elvira Cortese, profesora del Departamento de Audiología, de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso.
Para ello, están estudiando el ADN de voluntarios de tres ciudades del país: Concepción, Valparaíso y Santiago. Los resultados obtenidos se transformarán en el primer registro genético de la sordera permanente en Chile.
“De acuerdo al último registro de la discapacidad realizado en Chile, un 30% de los adultos manifiestan una condición de discapacidad asociada a enfermedades de oído. Mientras que, en el caso de los niños, la cifra alcanza al 6%. Este escenario ubica a las patologías auditivas entre las 5 primeras causas de discapacidad en el país”.
La evidencia internacional indica que la mitad de los casos de hipoacusia -presentes en el nacimiento o en la primera infancia- se asocian a modificaciones de la información genética. ¿Qué cambios genéticos están presente en Chile? Eso es precisamente lo que no sabe y que estos investigadores esperan descubrir.
Este estudio además cuenta con la participación de los doctores Pablo Moya, de la Universidad de Valparaíso y Juan C. Maass, de la Universidad de Chile.
El estudio de los investigadores de CINV es inédito en Chile.
“Buscamos explorar las variaciones en genes que codifican para la síntesis de diversas proteínas, principalmente Conexina 26, responsable del 50% de los casos de sordera genética. Adicionalmente, analizaremos los genes que contienen la información necesaria para la formación de otro grupo de proteínas relevantes para la función auditiva, como son: Otoferlina, Pejvakina y MTRN1”, explica el Dr. Agustín Martínez.
Actualmente, los investigadores están comenzando con el proceso de recolección de datos y reclutamiento de participantes, “proponemos muestrear al menos 380 pacientes”. Sánchez agrega que los interesados en colaborar como participantes voluntarios en estos análisis, pueden contactarse al correo electrónico sorderagenetica@gmail.com, o visitar el sitio web www.cinv.cl.
La extracción de material genético será de carácter no invasivo, a través de células bucales mediante una tórula, similar a un cotonito, introducida en la boca, que permite extraer fácilmente una muestra de saliva y células.
Este estudio se enmarca dentro de la adjudicación a un proyecto FONIS de CONICYT (SA18I0194), con una duración de dos años. El equipo de trabajo detrás de este estudio, constituye un grupo interdisciplinario e interactivo, entre el mundo científico y clínico, al servicio de la comunidad.
“Actualmente en nuestro país no se dispone de herramientas de diagnóstico genético rápido y masivo para determinar si la sordera presente al momento de nacer se asocia a algún tipo de variación o mutación de la información genética”, dice Sánchez.
Se espera que para mediados del año 2021 el país tendrá datos representativos que expliquen las variaciones genéticas más comunes asociadas a la sordera a nivel nacional.
La información obtenida podría ayudar al desarrollo de nuevas técnicas que permitan modular la mutación de las proteínas involucradas mediante terapia génica; a nuevas tecnologías como los test de diagnóstico genético rápido que refuercen los avances de las últimas décadas en materia de screening auditivo neonatal, entre otros y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad de sordos e hipoacúsicos.